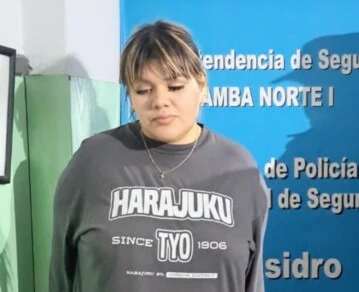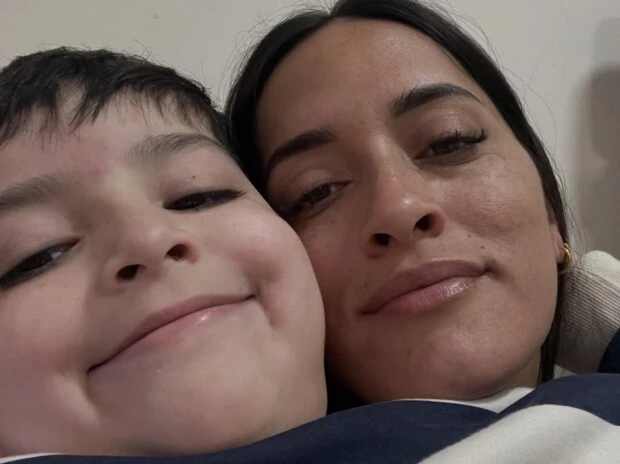A veces, la historia se escribe en un rugido de motor. El Plymouth Superbird apareció en 1970, vivió un solo año y se fue dejando un eco que todavía vibra entre los fans de NASCAR y los amantes del cine. La vida de este auto fue tan corta como intensa: nació por venganza, ganó por exceso y murió por culpa de su propio éxito. Pero, contra todo pronóstico, volvería a las pistas décadas más tarde, convertido en dibujo animado y con la voz del piloto que lo llevó al éxito.

Era difícil imaginar que aquel auto con trompa puntiaguda y un alerón de casi un metro de alto, visto por muchos como una excentricidad mecánica, terminaría convertido en ícono cultural. Pero así fue. El Superbird pasó de ser un experimento aerodinámico a transformarse en símbolo de rebeldía, poder y nostalgia americana.
En los años ‘70, la categoría NASCAR era un campo de batalla donde los fabricantes se jugaban algo más que trofeos: se jugaban el orgullo. “Lo que gana el domingo, se vende el lunes” no era un slogan; era una religión.
Ford era el gran dominador y en las oficinas de Chrysler el ambiente olía a frustración. El Dodge Charger, con su carrocería musculosa, era un éxito en la calle, pero un fracaso en el óvalo. Su diseño fastback generaba tanta sustentación que, a más de 250 km/h, el auto se volvía ingobernable.
La derrota dolía, y la respuesta fue descomunal: llamar a un ingeniero de misiles. John Pointer, del programa espacial de Chrysler, fue quien aplicó la aerodinámica de los cohetes al nuevo Dodge Charger Daytona. Con una trompa extendida y un alerón monumental, el Daytona fue el primer auto de NASCAR en romper la barrera de los 200 mph (322 km/h). Había nacido la era de los “aero cars”.
Pero mientras Dodge celebraba, Plymouth sufría. Su mayor estrella, Richard Petty, se había ido a Ford cansado de perder. Era un golpe moral y comercial. Y en los despachos de Chrysler, alguien dijo lo que todos pensaban: “Tenemos que recuperarlo”.

La única forma de hacerlo era darle un arma que pudiera ganar. Así nació el Plymouth Superbird, una versión más refinada y agresiva del Daytona, con mejoras aerodinámicas y una meta clara: traer de vuelta al Rey.
Lo lograron. Petty regresó a Plymouth y ganó ocho carreras en 1970. El Superbird, con su nariz de 20 pulgadas y su gigantesco alerón trasero, era una obra de ingeniería sin precedentes. Su motor Hemi V8 de 426 pulgadas cúbicas, con 433 caballos, lo lanzaba de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y le permitía alcanzar los 298 km/h. Era una bala azul con ruedas y actitud.
Pero cuando un auto va demasiado rápido, alguien termina asustado. NASCAR se preocupó. Ni los frenos ni los neumáticos estaban preparados para esas velocidades. En 1971, la organización limitó los motores de los “aero cars” a 350 pulgadas cúbicas. Los Superbird quedaron fuera del juego. Plymouth canceló el proyecto de inmediato.

En la calle, la historia fue igual de amarga. De los 1.935 Superbird producidos, muchos se quedaron en los concesionarios. El público no entendía por qué un auto necesitaba un alerón de avión. Algunos vendedores, desesperados, cortaron la trompa y el ala para poder venderlos como simples Road Runner. Costaban 4.300 dólares, y nadie quería pagar ese precio por algo tan extraño. Nadie, claro, hasta que el tiempo hizo justicia.
Hoy, un Superbird vale más de 200.000 dólares, y los pocos con motor Hemi superan el millón. En 2019, el propio ejemplar de Richard Petty recibió una oferta de 3,5 millones, aunque no llegó a venderse. Lo que en su momento fue un chiste de diseño, ahora es una pieza sagrada.
Pero el legado del Superbird no terminó en los museos ni en las subastas. En 2006, un pájaro azul volvió a nacer en la pantalla grande. Pixar lo llamó “The King” (El Rey) en la película Cars.
El personaje, un auto con carrocería casi idéntica al Superbird, voz del propio Petti y alma de un campeón en sus últimos días, representaba todo lo que el original había sido: orgullo, poder, elegancia, pero también vulnerabilidad.

Cars no solo lo homenajeó: lo resucitó ante una generación que nunca había oído hablar del Superbird. De repente, millones de chicos supieron que existió un auto alado que había desafiado a la lógica y ganado demasiado rápido.
En tiempos donde los autos eléctricos miden su potencia en silencio, el Superbird sigue rugiendo en la memoria. Es el testimonio de una época donde el riesgo era parte del juego, donde la velocidad era una obsesión y donde un ingeniero de cohetes podía salvar el honor de una marca.
El Plymouth Superbird fue un acto de locura colectiva, un punto de inflexión en la ingeniería automotriz y un ícono pop que trascendió el asfalto. De las pistas al cine, del miedo de NASCAR a los sueños de infancia, su historia demuestra algo que ni el tiempo ni las normas pueden borrar: los mitos no se fabrican, se conducen.