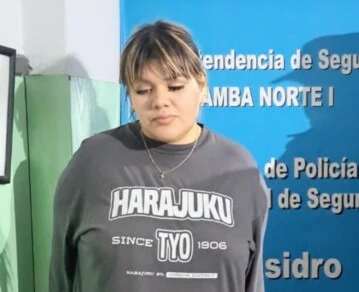El nombre ya lo dice todo: puertas suicidas. No hay manera amable de llamarlas, aunque los fabricantes de autos se esfuercen en disfrazar el término con sinónimos elegantes como “coach doors” o “freestyle doors”. Se trata de un término que divide aguas como pocos en la historia del automóvil: hay quienes las consideran un símbolo de elegancia y teatralidad, y quienes las recuerdan como un riesgo innecesario, casi un error de diseño. Amor y odio a partes iguales, así se ha escrito la vida de estas puertas con bisagras traseras, capaces de pasar de la aristocracia al bajo mundo sin cambiar un solo tornillo.

Antes de que existiera la seguridad vial como concepto, los automóviles copiaban el protocolo de los carruajes. Era natural que las puertas se abrieran hacia atrás: ofrecían amplitud, comodidad y, sobre todo, la posibilidad de que las damas de sociedad bajaran con sus vestidos largos sin arrugar la tela ni arruinar la pose. La estética mandaba y nadie discutía.
La mayoría de aquellos coches no tenían cinturones de seguridad ni cerraduras complejas. Era normal que tanto las delanteras como las traseras funcionaran con bisagras traseras. Y aunque algunos quisieron atribuirle la invención a Rolls-Royce, lo cierto es que todos los autos de la era Gatsby las llevaban.
El detalle macabro llegó cuando los gánsteres descubrieron su utilidad: un empujón y el enemigo desaparecía bajo las ruedas del tráfico contrario. La mafia no necesitaba un arma cuando la propia puerta hacía el trabajo sucio.
Pero más allá de la utilidad que le daban los mafiosos, el peligro real de las puertas suicidas estaba en la aerodinámica. Una puerta mal cerrada, a alta velocidad, podía abrirse de golpe y la corriente de aire expulsaba al pasajero como si fuera una muñeca de trapo. El golpe contra la propia puerta o, peor aún, contra el carril contrario podía ser letal. Esa fue la razón por la que en los años sesenta, Ralph Nader, un gran abogado de la seguridad vial, las señaló en su libro Inseguro a cualquier velocidad. Allí las bautizó como “suicidas” y les dio fama mundial.

El efecto fue inmediato: los cinturones de seguridad se hicieron obligatorios, las normativas cambiaron y las bisagras traseras comenzaron a desaparecer del mercado.
En los sesenta, sin embargo, las puertas suicidas vivieron su época de oro en Estados Unidos. El Lincoln Continental y el Cadillac Eldorado hicieron historia con esas entradas monumentales que recordaban más a los portones de una mansión que a un coche familiar. La arquitectura estaba detrás de la inspiración: entrar al auto debía sentirse como entrar a un comedor de lujo.
Aún así, la tendencia no duró mucho. El último modelo de serie estadounidense que las ofreció fue el Ford Thunderbird (1967-1971). La moda se apagó, no porque faltara glamour, sino porque sobraba riesgo.

La idea nunca desapareció del todo. En 2003, la Toyota Tundra volvió a proponerlas en una pick-up, sin pilar central, para que los dueños pudieran cargar objetos voluminosos. En 2010, el Opel Meriva las reinventó bajo el nombre de FlexDoors y lo vendió como innovación. A partir de ahí, marcas como Mazda (RX-8, MX-30), BMW (i3), Fiat (500 3+1) o incluso el Honda Element se animaron a revivirlas en clave moderna, con sistemas de bloqueo que anulaban cualquier peligro.
Hoy Rolls-Royce las mantiene como sello de distinción en modelos como el Phantom, y Bentley las adoptó en el State Limousine de la Reina Isabel II, pensado para que la monarca pudiera entrar y salir con la dignidad de un ritual real.
Hoy, con bloqueos eléctricos, son seguras. La muerte dejó de estar asociada a su diseño. Pero la leyenda negra permanece, porque ningún otro detalle automotriz carga con un apodo tan brutal ni con una historia que combine aristocracia, mafia y diseño en una misma línea.
Mirá También