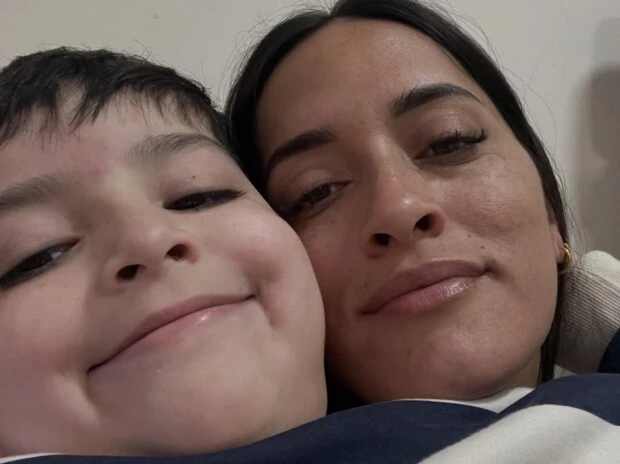A metros de Las Tunas, uno de los barrios más vulnerables de Tigre, funciona una institución que desafía todos los pronósticos. Con cuota mínima, doble jornada y programas que forman a los alumnos en solidaridad, empatía y tecnología, María de Guadalupe fue elegida por la organización internacional T4Education como la mejor escuela del mundo en colaboración comunitaria.
Revista GENTE recorre las aulas donde los chicos aprenden a programar, a poner en palabras sus emociones y a soñar con un futuro distinto.
Las calles angostas de la zona mezclan tierra, asfalto y casas bajas de ladrillo visto. Una calle larga es la antesala: un portón verde se abre cada mañana y deja pasar a 750 chicos que llegan con uniforme prolijo, mochilas gastadas y un saludo que en general incluye una gran sonrisa, “Buen día, ¿cómo estás?”.
No se trata de un gesto ensayado, es orgullo. Según cuentan los mismos alumnos, sienten orgullo de pertenecer a una escuela que, pese a las carencias, fue reconocida como la mejor del mundo en servicio a la comunidad y que para ellos es mucho más: es su segunda casa y un lugar de contención cuando las cosas no están bien.

El colegio no es un edificio: son tres. Jardín, primaria y secundaria, uno al lado del otro, pintados de colores vivos. En los pasillos hay frases de inclusión, en las aulas se habla de robótica y literatura, y en los patios los recreos suenan a familia. “Acá somos como hermanos, una familia grande”, resume Lucía, de 12 años.
Los chicos, los verdaderos protagonistas

Andrés, Gabriel, Lucía y Abigail tienen 11 y 12 años y, como todo niño, sueñan a lo grande. “Quiero ser futbolista e ingeniero informático”, dice Andrés, que pasa horas programando robots en Educabot. Gabriel se entusiasma con la lectura: “Mi libro preferido es El Principito”. Lucía imagina ser abogada y diseñadora de interiores, y Abigail quiere enseñar informática.
Pero en María de Guadalupe no sólo se estudia matemática o lengua: también existe una materia llamada Emociones. Allí, los chicos cuentan cómo se sienten, hablan de problemas familiares, de la muerte de un abuelo o de un enojo en casa. “Si estoy mal, sé que me van a escuchar”, dice Gabriel. El aula se convierte en refugio.
Los alumnos también participan de proyectos solidarios. Junto a la Escuela Especial 505 hicieron campañas de tránsito inclusivo: repartieron folletos, fotografiaron veredas obstruidas, pidieron agentes de tránsito y aprendieron que la discapacidad “no es solo física, sino otra forma de ver el mundo”.

Cuando se les pregunta por el premio internacional, responden con frescura: “Estamos orgullosos, pero a nosotros no nos saludó Messi. A otro colegio que quedó décimo, sí. ¡Queremos nuestro saludo!”, dicen con desparpajo.
Pero detrás de esas sonrisas se esconde una realidad que marca el pulso de la vida en Las Tunas. Muchos de estos chicos vuelven a casas donde no hay internet o donde la señal "apenas llega a dos rayas si uno se sienta en la punta de la cama". “Lo único que falla en mi casa es el Wi-Fi. A veces tengo que acostarme en un rincón para agarrar señal”, cuenta Gabriel.
Otros conviven con la falta de agua corriente, con problemas domésticos o con familias atravesadas por la precariedad laboral. En ese contexto, la escuela se vuelve mucho más que un aula: es el lugar donde los escuchan, donde en Emociones pueden poner en palabras lo que sienten y donde un equipo docente y de psicólogos acompaña a cada niño.

Los relatos de los alumnos son un mosaico de ternura y resiliencia. Una nena asegura que combina los colores de su ropa “como si programara un robot”, otro que sus hermanos estudian en la misma escuela. Después de clase, algunos se van a vóley, otros a boxeo. En el establecimiento, cuando hubo casos de bullying, lo resolvieron, según reconstruyen los cuatro, en asamblea, pidiendo disculpas y recordando que son "una familia grande”.
Allí, donde todo podría ser límite, aparece la oportunidad. Oportunidad de aprender robótica desde los primeros años, de acceder a computadoras, de soñar con una carrera universitaria, de salir del colegio con un programa de inclusión laboral que los conecta con empresas y les garantiza, por primera vez en su historia familiar, un trabajo en blanco.
La maestra que nunca se resignó

Lorena Lázaro enseña Prácticas del Lenguaje en segundo ciclo desde hace catorce años y fue una de las primeras en dar clases cuando el colegio todavía era apenas una maqueta. “Este lugar nació para unir al colegio con la comunidad”, explica.
Fue ella quien acompañó a los alumnos en el proyecto de educación vial que derivó en alianzas con la Escuela 505. “Todo empezó con un problema cotidiano: los autos mal estacionados, los accidentes al salir. Los chicos dijeron: ‘¿Qué podemos hacer con esto?’. Y decidimos darles el marco pedagógico”, recuerda.
El proyecto se expandió hasta convertirse en un puente entre ambas instituciones: juegos adaptados en sillas de ruedas, desayunos compartidos y folletos diseñados por los chicos para visibilizar que allí también había una escuela. “Fue emocionante verlos jugar como pares, sin diferencias. Aprendieron empatía e inclusión”, dice Lore.

El premio mundial la conmovió: “Yo estuve cuando no había nada. Hoy veo exalumnos recibidos en la UTN, trabajando en empresas, y que vuelven a decirme 'gracias'. Eso no tiene precio”.
Lorena sabe bien lo que significa crecer en Las Tunas. Vivió varios años en el barrio, conoció sus calles de tierra y trabajó en una escuelita comunitaria dando apoyo escolar. “Yo también fui vecina de acá y sé lo que es no tenerlo todo. Tal vez por eso me siento tan identificada con ellos”, cuenta. Nunca pensó en irse del colegio: “Este lugar me elige a mí tanto como yo lo elijo a él. Es mi mejor terapia. Cuando un exalumno me abraza en la calle y me agradece, siento que todo valió la pena”.
También subraya la importancia de capacitarse permanentemente. Desde que llegó al colegio hizo más de veinte cursos en universidades y fundaciones: la UCA, San Andrés, Fundación Telefónica, entre otras. “Los chicos cambian, las familias cambian, y yo también tengo que cambiar. No me puedo quedar estática. Si me faltan herramientas, salgo a buscarlas. Hay que estar preparados para hablar de bullying, grooming, adicciones… y este colegio nos da esa posibilidad de formarnos siempre”, explica.
Madre, docente y mujer atravesada por la vida del barrio, siente que dar clases en María de Guadalupe es más que un trabajo: es un compromiso vital. “A veces llego cansada o con mis propios problemas, pero entro y me lleno de energía. Ver a los chicos reír, aprender, emocionarse, me devuelve la esperanza. Yo sé que este lugar cambia vidas, porque cambió la mía también”, confiesa.

El sostén del sueño y cómo el colegio abre oportunidades laborales para los egresados

María Luz Diez, directora de Desarrollo Institucional, tiene un desafío titánico: conseguir recursos para sostener y expandir este modelo. “La escuela sola no puede. Necesita ser de puertas abiertas, trabajar con familias, voluntarios, empresas y el Estado”, asegura.
El financiamiento se compone de subvención estatal, cuotas mínimas (ningún chico queda afuera por motivos económicos) y aportes privados. “De cada 10 que se anotan, entra uno. La demanda es altísima”, admite.
Hoy, la Fundación gestiona dos colegios, Las Tunas, con 750 alumnos, y Garín, inaugurado en 2023, que proyecta llegar a 1.200. Ambos comparten la misma premisa: costo por alumno similar al de una escuela pública, calidad comprobable y replicable.

Además, tienen un programa de inclusión laboral que llega a más de 250 jóvenes por año y logró reducir a la mitad la informalidad en solo tres años. “Queremos que nuestros egresados tengan trabajos de calidad y puedan elegir su proyecto de vida”, dice Diez.
Ella no viene de la docencia tradicional. Se formó como historiadora de arte, luego estudió gestión cultural y más tarde hizo una maestría en políticas educativas. Ese recorrido la llevó a aterrizar en María de Guadalupe, donde lleva casi cuatro años acompañando al colegio desde un rol clave: conseguir recursos, crear redes y abrir puertas para que el proyecto crezca.

Pero más allá de la gestión, su vínculo con los chicos es lo que más la conmueve. “Ellos me enseñan todos los días que se puede volver a empezar. Te cuentan que en su casa no tienen internet o que la vianda no alcanzó, y al minuto se ríen, bailan, sueñan con ser abogados, programadores o futbolistas. Son resilientes por naturaleza. Cuando los veo en el aula, pienso que este trabajo tiene sentido”, asegura
Tecnología y proyecto de vida
La tecnología no es un lujo, es una herramienta transversal. Desde sala de 3 los chicos aprenden robótica. Todas las aulas están equipadas con soporte audiovisual y hay laptops que circulan según las necesidades.

El proyecto de alfabetización digital incluye a las madres: se capacitan y acompañan a los más chicos en el uso de plataformas como Glyfin, que refuerza la lectura a través de juegos. “Es un círculo virtuoso: aprenden los chicos y también las familias”, explica Diez.
Pero el diferencial está en el Proyecto de Vida: desde jardín hasta el último año los estudiantes son acompañados para construir su futuro. En secundaria tienen mentores y, al egresar, un programa de inserción laboral que los vincula con empresas de la zona. “No se trata solo de educación, sino de abrir mundos”, subraya.
Fundación María de Guadalupe: cómo nació, cómo funciona y el premio que los puso en el mapa

La historia de la Fundación comenzó hace más de veinte años, con la inquietud de dos personas muy distintas, pero unidas por un mismo sueño. Por un lado, Roberto Souviron, empresario y uno de los fundadores de Despegar, con mirada estratégica y obsesión por la eficiencia. Por el otro, María Paz Mendizábal, trabajadora social que en aquellos años coordinaba un centro de apoyo familiar en Las Tunas. Ella fue la primera en detectar una realidad dolorosa: chicos de 14 años que no sabían leer, adolescentes sin herramientas básicas, familias sin opciones educativas en la zona. La pregunta fue inmediata: ¿qué pasaba después de ese vacío? ¿Dónde iban a terminar esos chicos?
De esa preocupación surgió la Fundación María de Guadalupe, con una misión clara: dar educación de calidad en contextos de vulnerabilidad social. Desde el inicio se pensó como algo más que un colegio: debía ser un modelo replicable, que demostrara que con el mismo costo por alumno que una escuela pública podían lograrse resultados de excelencia. Para eso, se creó un consejo de administración con 12 miembros, entre ellos empresarios, profesionales y referentes sociales, que acompañaban el proyecto y aseguraban su sostenibilidad a largo plazo.
María de Guadalupe es una escuela de puertas abiertas: recibe a voluntarios que dan mentorías, empresas que brindan oportunidades laborales a los egresados, universidades que capacitan a los docentes y familias que participan como alfabetizadoras digitales o en actividades de servicio solidario. “Se necesita una aldea para educar a un niño”, repiten como mantra. Y aquí esa aldea está formada por alumnos, padres, vecinos, profesionales, empresas y Estado, todos tirando para el mismo lado.

En 2024, la plataforma británica T4Education reconoció a María de Guadalupe como la mejor escuela del mundo en colaboración comunitaria, entre más de mil postulantes. La noticia recorrió medios internacionales y generó orgullo en todo el país.
“El reconocimiento nos dio visibilidad y nos reafirmó que lo que hacemos vale”, dice Diez.
Los chicos lo viven con ternura y humor. “No esperaba menos de este colegio”, lanza Lucía. Y Gabriel lo resume con una frase pintada en la entrada: “Nada sin ti, nada sin mí”.
El reconocimiento no sólo validó el camino recorrido: les dio visibilidad global y reafirmó la posibilidad de crecer en red. El desafío ahora es seguir multiplicando el modelo en nuevos barrios y acompañar a más familias que buscan lo mismo: un espacio donde la educación sea la llave para cambiar destinos.
Fotos: Ramiro Palais
Agradecemos a Flor Rodríguez Petersen y a la Fundación María de Guadalupe
Mirá También

Cómo es y cuánto cuesta el colegio de élite donde estudian las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi
Mirá También